Aswan, Egipto – 19 de enero de 2002
 El teléfono sonó a las 3am, y en plena oscuridad, la voz adormecida de Mónica preguntó “¿Quién atiende?”. La mesa de luz, con una lámpara roja y un teléfono negro a disco, estaba en la cabecera de mi cama. Saqué el brazo perezoso por debajo de la frazada, lo estiré hacia el teléfono, tanteé sobre el vacío hasta dar mi mano sobre el tubo y lo llevé hacia mi oreja. Alguien murmuró unas palabras en mi oído que no pude -ni intenté- descifrar. Así y todo, con suma cortesía, aún estando profundamente dormida, y sin intento de reacción alguna por parte de mis párpados, le respondí “okey”, colgué y seguimos las tres durmiendo como si nada hubiera pasado.
El teléfono sonó a las 3am, y en plena oscuridad, la voz adormecida de Mónica preguntó “¿Quién atiende?”. La mesa de luz, con una lámpara roja y un teléfono negro a disco, estaba en la cabecera de mi cama. Saqué el brazo perezoso por debajo de la frazada, lo estiré hacia el teléfono, tanteé sobre el vacío hasta dar mi mano sobre el tubo y lo llevé hacia mi oreja. Alguien murmuró unas palabras en mi oído que no pude -ni intenté- descifrar. Así y todo, con suma cortesía, aún estando profundamente dormida, y sin intento de reacción alguna por parte de mis párpados, le respondí “okey”, colgué y seguimos las tres durmiendo como si nada hubiera pasado. |
| De joda en El Cairo |
-¡¡¡LAS CUATRO!!! - grité, colgué, brinqué y encendí la luz. Y lo que sigue es una catarata de maldiciones faraónicas:
Mónica da un salto. Sí, nos quedamos dormidas. El sobresalto nos pone lúcidas como de una cachetada. La investigación se inicia cuando en realidad tendríamos que estar vistiéndonos. En vez de eso, estamos paradas perplejas al lado de la cama. Urge reconstruir los hechos y rastrear la llamada. Ella escuchó el teléfono pero… ¿quién atendió? Ella no. Parece que Alicia tampoco. Creo que yo. Sí, parece que atendí yo. Tengo un vago recuerdo. No termino de digerir los datos de la primera llamada y ya entra la tercera. Atiendo. La voz sólo alcanza a decirme “quickly, QUICKLY” pero estoy tan absorta en la situación que no respondo y simplemente le corto. Alicia sigue con los ojos cerrados aún cuando todos los focos reflejan en su cara. Profundamente dormida y ajena a situación sugiere con mucha parsimonia “organicémosnos, ¿quién va primero al baño?”, sin embargo, sigue tapada, boca arriba, despeinada y con la cabeza ahuecando la almohada.
Un cuarto pequeño con un baño y tres camas. Mónica y yo no dejamos de chocarnos. Todas las luces encendidas. El teléfono vuelve a sonar por cuarta vez pero nadie atiende.
-¡Que alguien calle a ese pesado! - apunta Alicia, que a esta altura parece un borracho dirigiendo el tránsito.
-¡Alicia levantate! ¡Son las cuatro!
-Ya voy, ya voy - pero la mina se acurruca de costado mirando hacia la pared y levanta la frazada para taparse un poco más, cubriéndose hombros, cuello y rostro, como si recién se acostara a dormir
El teléfono no para de sonar. Nosotras ya entendimos que estamos retrasadas pero ellos no saben que ya lo sabemos… y vaya que lo sabemos. Pero ¿cómo explicarle a un árabe de dialecto egipcio sureño en inglés macaco que te “sleep” tarde y te quedaste dormida? ¿Sujeto, verbo…? No es momento para gramática. No les explicamos. No hay tiempo. El ring se convierte en una onomatopeya interminable que forma parte del paisaje. ¡Que se decidan! ¿Quieren que nos apuremos o que hagamos sociales? Se acopla otro ruido. Alguien empieza a golpear la puerta.
-¿Y este qué quiere ahora? - pregunta Alicia bostezando desde el país de las maravillas.
Una voz dice algo ininteligible detrás de la puerta. ¡Maldición! ¿Primero las zapatillas o los pantalones? Distingo dos voces. Miro la puerta e imagino dos hombres. No queda otra, la misma ropa de ayer. Ya no golpean, aporrean. Los dientes, tengo que lavarme los dientes. Si siguen así van a tirar la puerta abajo. “¿Alguien vió mi mochila?” Los tipos gritan sin que se les entienda ni una palabra. “Tus zapatillas estaban allá abajo”. El teléfono sigue sonando. “El termo, chicas, no nos olvidemos el termo”. Y al que está del otro lado del teléfono… “@#*!!!”
 Cruzamos la recepción del hotel. Del otro lado de la puerta principal, todo el convoy hacia Abu Simbel esperándonos a nosotras tres. Estacionados uno detrás del otro, son cerca de diez vehículos entre micros y trafics con custodia militar. Levantar la vista implica encontrarse con ventanillas adornadas por amuchadas caritas de miradas histéricas que esperan impacientes la partida... ¿demorada gracias a quién? En la orilla opuesta de la calle, un alto murallón de piedras color camel, corre paralelo a la caravana, aumentando ilusoriamente su extensión. Mientras tanto Alicia, con una media por debajo del pantalón y la otra por encima, continua enviando sus “ondas de amor y paz” a todos los parientes del pobre “hijo de Alá” que se colgó al teléfono y la sacó “a los pedos” de la cama.
Cruzamos la recepción del hotel. Del otro lado de la puerta principal, todo el convoy hacia Abu Simbel esperándonos a nosotras tres. Estacionados uno detrás del otro, son cerca de diez vehículos entre micros y trafics con custodia militar. Levantar la vista implica encontrarse con ventanillas adornadas por amuchadas caritas de miradas histéricas que esperan impacientes la partida... ¿demorada gracias a quién? En la orilla opuesta de la calle, un alto murallón de piedras color camel, corre paralelo a la caravana, aumentando ilusoriamente su extensión. Mientras tanto Alicia, con una media por debajo del pantalón y la otra por encima, continua enviando sus “ondas de amor y paz” a todos los parientes del pobre “hijo de Alá” que se colgó al teléfono y la sacó “a los pedos” de la cama.Nuestros compañeros también esperaban ya acomodados en la trafic, la cual compartíamos con un grupo de turistas japoneses. Era el día que más temprano íbamos a levantarnos, era el día que más abrigo teníamos que ponernos, era el día que más comida teníamos que llevar y yo me había olvidado la campera… ni comida ni bebida… pero llevábamos el termo al desierto, sisisi, estábamos sin desayunar pero cargábamos un termo camino al desierto, un termo con solo un poco de agua tibia de la noche anterior.
El convoy todavía no arranca. El japonés que está más próximo a Alicia tuvo la feliz idea de haber desayunado alguna ingesta de aroma fuerte y al hablar con sus compañeros, desparrama su aliento. Pero a esta altura, Alicia -que tiene la paciencia por el piso- no titubea y lo suma a su lista de bendiciones: “¡Encima de todo éste ponja desayunó ajo!... ¡Ay, que aliento espantoso!... Éste, que se comió un ajo… Mhhh… ¡Que baranda!” Uno de los japoneses del fondo le hace unas señas al susodicho y éste sencillamente… ¡se cambia de camioneta!. “Me parece que el de atrás entiende castellano” le susurro a Alicia en complicidad, pero ella no se dá por aludida y sigue lanzándole una plegaria de exclamaciones.
El convoy se interna finalmente en la noche del desierto. La trafic es de lata y sin calefacción. Los asientos duros, revestidos en plástico negro. La temperatura interior es igual a la exterior menos el viento. Alicia y yo vamos entrelazadas para conservar calor. Por fuera de los vidrios hay formaciones de escarcha. El paisaje es totalmente negro, sólo el cielo estrellado y las porciones de camino iluminadas por nuestros vehículos. No hay luna. La sensación gélida se incrementa porque estamos sin dormir y sin desayunar. No es ruta. No hay doble mano. No hay señalización. Sólo una lengua pobremente asfaltada cuyos bordes se pierden en la arena. Somos nosotros y nadie más. De pronto, un ruido al costado del vehículo. Aminoramos. El conductor egipcio se baja a verificar. ¿Cuáles son las probabilidades de dar con un objeto punzante en medio del desierto? Da la vuelta por delante del vehículo y echa una mirada a la rueda trasera. ¿Cómo imaginar ese objeto? Una goma pinchada. ¿El alfiler de gancho de la abuela de Tutankhamon quizás? Todo el convoy se detiene por segunda vez a esperarnos.
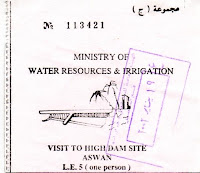 Descendemos del vehículo y nos mantenemos sobre el asfalto, delante de las luces de la trafic, para evitar los animales que merodean las arenas nocturnas. Dar un paso hacia el costado es una idea tenebrosa y suicida. El límite entre el cielo y el desierto no existe, forman un telón negro a ambos lados del camino. Atravesarlo es penetrar en la profundidad del cosmos.
Descendemos del vehículo y nos mantenemos sobre el asfalto, delante de las luces de la trafic, para evitar los animales que merodean las arenas nocturnas. Dar un paso hacia el costado es una idea tenebrosa y suicida. El límite entre el cielo y el desierto no existe, forman un telón negro a ambos lados del camino. Atravesarlo es penetrar en la profundidad del cosmos.Muchísimo frío. Muchísimo viento. No hay donde resguardarse. Saltamos para entrar en calor. Recuerdo que siempre llevo un par de medias de lana de emergencia en la mochila. Me las pongo. No hay diferencia. Estoy en el medio de la noche, en el medio del Sahara, vestida con un equipo de jogging de esos que sirven para hacer cómodamente deportes, una tarde soleada, en una plaza. Por suerte el trámite es rápido. El egipcio termina de cambiar la rueda y la descarta hacia la negrura revoleándola en el aire por sobre su hombro. El desierto se la traga. Estamos congelados. Los demás vehículos retoman viaje. Arrancamos. Quedamos un poco retrasados pero seguimos en caravana. Las duplas de luces rojas todavía están dentro de nuestro horizonte visible.
Unos kilómetros más adelante el egipcio descubre que le falta un japonés. Detiene la trafic, abre la puerta y lo busca en el asiento vacío. Hace señas preguntándonos dónde está el pasajero que falta. Los japoneses del fondo curten otra frecuencia. Claudio -que mide la distancia lingüística entre el árabe y el japonés- se hace cargo de la situación e intenta explicarle -en su correcto inglés- que antes de partir cambió de camioneta. El chofer parece entender. Cierra la puerta, se sube de su lado y sigue manejando. Dubitativo, un tramo después, el tipo vuelve a detenerse, vuelve a abrir la puerta y vuelve a buscar al oriental que le falta. Claudio vuelve a explicarle que bla, bla, bla. El egipcio esta vez no entiende e insiste en que le falta un japonés: él salió con cuatro y ahora tiene sólo tres. Mientras tanto los compatriotas del ausente están prolijamente sentaditos, derechitos, uno al lado del otro, atérmicos, observando la situación. ¿Creerán que están viendo una de vaqueros? Ellos no emiten sonido alguno. Los argentinos estamos todos a los gritos. Por el ponja que se comió un ajo. Por el egipcio, que no entiende un carajo. Por la puerta abierta. Por el frío. Por el convoy que ya, sencillamente, no se ve. El egipcio vuelve a contar los japoneses y no le cierran los números. Cuatro dedos. ¡Tres dedos! Claudio está que arde. El egipcio no queda muy convencido, pero así y todo, se da por vencido y continua manejando con un asiático menos -que nunca supo dónde lo perdió-. Consecuencia nefasta de pretender encerrar a un egipcio, siete argentinos y cuatro "menos un" turistas japoneses en un mismo vehículo.
 | ||
| "Los Egipcianis" conquistando el techo de algún templo |
 Hacia las seis de la mañana comienza a asomar tímidamente el sol. Sobre el horizonte, a toda máquina, comienza a encender nuevamente sus calderas y sus llamas. Sus rayos apenas entibian las ventanas y comienzan a derretir lentamente el hielo. El desierto dorado se inunda de luz pero el paisaje se ve desdibujado por las estrías de agua que serpentean contra el viento. Alicia prepara un matecocido con un saquito que sacó de un bolsillo, con poca agua, en la tapa del termo. Lo miro como si fuese un lingote de oro enrarecido, opaco y traslúcido… no alcanza a llenar la mitad del recipiente, su color no es consistente y se lo ve aguachento aún con escasa agua. Ambas lo miramos implorantes aguardando el milagro que finalmente no sucede… en lugar del indicador deseado se da paso la señal más temida y pavorosa: sin humo. Uno solo para las dos. Está frío y no supera los dos sorbos. Esta muy lejos de ser placentero... ni siquiera sirve como ilusión óptica. Confío en que de un momento a otro el sol comience a calentar la arena. En el hotel nos habían preparado una vianda con pan y mermelada pero el pan está congelado. No se lo puede partir. No se lo puede comer. El maná se convirtió en piedra. Ajo-derse y Agua-ntarse. Me entrego. Cierro los ojos y dejo que el sol, que todavía no logra recuperarse de la noche fría del desierto, me vaya acunando. Hasta el disco sagrado, que intenta foguearse a sí mismo, está helado.
Hacia las seis de la mañana comienza a asomar tímidamente el sol. Sobre el horizonte, a toda máquina, comienza a encender nuevamente sus calderas y sus llamas. Sus rayos apenas entibian las ventanas y comienzan a derretir lentamente el hielo. El desierto dorado se inunda de luz pero el paisaje se ve desdibujado por las estrías de agua que serpentean contra el viento. Alicia prepara un matecocido con un saquito que sacó de un bolsillo, con poca agua, en la tapa del termo. Lo miro como si fuese un lingote de oro enrarecido, opaco y traslúcido… no alcanza a llenar la mitad del recipiente, su color no es consistente y se lo ve aguachento aún con escasa agua. Ambas lo miramos implorantes aguardando el milagro que finalmente no sucede… en lugar del indicador deseado se da paso la señal más temida y pavorosa: sin humo. Uno solo para las dos. Está frío y no supera los dos sorbos. Esta muy lejos de ser placentero... ni siquiera sirve como ilusión óptica. Confío en que de un momento a otro el sol comience a calentar la arena. En el hotel nos habían preparado una vianda con pan y mermelada pero el pan está congelado. No se lo puede partir. No se lo puede comer. El maná se convirtió en piedra. Ajo-derse y Agua-ntarse. Me entrego. Cierro los ojos y dejo que el sol, que todavía no logra recuperarse de la noche fría del desierto, me vaya acunando. Hasta el disco sagrado, que intenta foguearse a sí mismo, está helado. Finalmente llegamos a Abu Simbel. El templo de Ramsés II se alza majestuoso a orillas del Lago Nasser. Descendemos. El aire es fresco y puro. La paz del lugar es inmensa. Nos apartamos en un rincón para estirar los músculos y a oxigenar nuestros pulmones. En eso, vemos venir uno de los japoneses que había viajado con nosotros. Se acerca cual lord inglés y muuuuuuy relajadamente nos dice “Hola, buen día. Hablo castellano. Soy de Buenos Aires. ¿Cómo estuvo el viaje?”…
Finalmente llegamos a Abu Simbel. El templo de Ramsés II se alza majestuoso a orillas del Lago Nasser. Descendemos. El aire es fresco y puro. La paz del lugar es inmensa. Nos apartamos en un rincón para estirar los músculos y a oxigenar nuestros pulmones. En eso, vemos venir uno de los japoneses que había viajado con nosotros. Se acerca cual lord inglés y muuuuuuy relajadamente nos dice “Hola, buen día. Hablo castellano. Soy de Buenos Aires. ¿Cómo estuvo el viaje?”…¿Querés seguir leyendo esta historia?
Para pasar al capítulo siguiente hacé un click acá.

